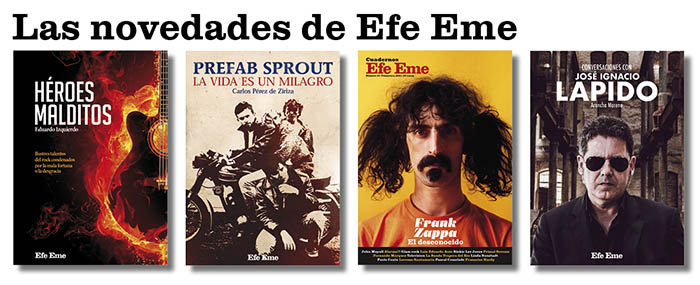FONDO DE CATÁLOGO
«Hay un músico buscándose a sí mismo y escribiendo con el corazón, y unas canciones que han sido, para muchos, una brújula y un refugio»
Este mes se cumplen veinte años de Salitre 48, uno de los discos cruciales de Quique González. Un momento perfecto para volver sobre los primeros pasos del músico madrileño y recordar aquella inspirada e imperecedera colección de canciones. Por Arancha Moreno.

Quique González
Salitre 48
POLYDOR, 2001
Texto: ARANCHA MORENO.
Salitre 48. Hay tantas historias concentradas en esas dieciséis canciones que las imágenes, la música y los recuerdos se desbordan cuando escribo estas líneas. Han pasado veinte años de este segundo disco de Quique González; el álbum que escribió después de Personal, el prometedor debut que editó Universal y que presentó en algún que otro gran pabellón mientras la industria le auguraba una carrera de éxito. Salitre 48 fue un golpe de realidad, un disco que compuso alejado del ruido y de los focos, en el que se buscaba a sí mismo como autor a través de las canciones. Lo mismo que hacíamos todos los que lo descubrimos por aquel entonces, entre 2001 y 2002. Recuerdo aquellos días universitarios, las noches en las que nos reuníamos religiosamente para ir a ver a Quique al Galileo y aquellas madrugadas en las que callejeábamos sin saber quiénes éramos, tarareando esas melodías de vuelta a casa. Nuestra historia está escrita en esas maquetas y en todas esas canciones que escuchamos, noche tras noche, mientras perseguíamos sueños imposibles.
Proust mordía una magdalena y se teletransportaba a su niñez con la misma intensidad con la que “Salitre” me devuelve a mis veinte años. Apenas unos segundos, un susurro anunciando que todo empieza (“un, dos”) y ahí estoy, contemplando el mar de Conil de la Frontera, deteniendo la mirada en esa sugerente portada en la que brilla un cielo azul salpicado de nubes y fundido con el gris de las olas. Un paisaje roto por la silueta de un tipo que atraviesa la carretera, guitarra en mano, de camino a alguna parte. En algún momento de mi carrera, cuando estudiaba Periodismo, se me ocurrió hacer mi propia réplica del libreto de este disco para la asignatura de Diseño Gráfico. Pasé días dándole forma, tomando las medidas de esos paisajes y de esas letras; así escapaba en mitad de una somnolienta mañana universitaria y me refugiaba, de nuevo, en las canciones.
Salitre 48 tiene una fuerza visual pictórica. Las letras dibujan constantemente escenarios y situaciones que son, parafraseando al futuro Quique, un arma precisa. Transportan, transmiten y conmueven. Y de entre todas ellas, “Salitre” es, probablemente, el paisaje más hermoso que ha escrito Quique González. Imposible no verlo todo: el arrecife, las siluetas, las flores… imágenes tan vivas que parecen escritas en presente, pero cantadas con tal nostalgia que solo pueden pertenecer al pasado. Algo se acaba y hay que aprender a dejarlo atrás, como deja caer su autor en un claro guiño a Aute: «De alguna manera tendré que olvidarte / tengo que olvidarte de alguna manera». Hay que enfilar la misma carretera que se ve en la portada, y seguir caminando.
La historia de este disco es tan apasionante que inspiró el muy recomendable libro Salitre 48. Quique González en el disparadero, de Chema Doménech. Ahí está toda la intrahistoria de estas maravillosas canciones que dormían tristemente en algún cajón discográfico; un disco que Quique grabó de forma casera junto a su maestro de guitarra, Carlos Raya; un disco que, gracias a la fe de Nacho Sáenz de Tejada, acabó viendo la luz de una forma absolutamente artesanal. Porque Salitre 48 son un puñado de maquetas, dieciséis canciones apuntaladas sin banda ni estudio profesional, pero así, bocetadas y casi desnudas, condensan toda la delicadeza y la emoción con la que fueron escritas y cantadas.
Escribo estas líneas en Madrid, a solo un paseo del Barrio del Pilar, donde está inspirada “Día de feria”. Allí tocó «Raimundo (Amador) en el cierre de fiesta» (de 1999) una noche en la que Quique dibuja montañas rusas, botas sucias, escopetas fallidas y bailarinas que nunca llegaron a estrellas. Poética manera de silenciar el ruido y el caos de la verdadera escena y transformarla en una historia prometedora. “La ciudad del viento”, con la preciosa música de Paco Bastante, vuelve a llevarnos al borde del mar, al final de un verano y de un amor, con un narrador que está de paso, como esos veraneantes accidentales que llegan cuando muere el verano. Y con esa sensación constante de deambular sin rumbo, con un pasado que ha dejado huella, aparece “Crece la hierba”, que —nunca lo había pensado hasta ahora— se vuelve casi reggae en el estribillo, siempre desde ese punto contenido en lo musical que sostiene todo el disco. Y justo ahí, rasgando el silencio a piano y voz, llega la preciosa “Rompeolas”. Ya no hay duda de que algo está roto, y cuando escuchamos el disco unas cuantas veces jugamos a pensar en qué orden está escrito, porque muchas parecen secuencias de una misma historia que también sobrevuela en “Carnaval”, y que deja una estrofa cinematográfica de una belleza desoladora: «Luego te llevaré a un cine de madrugada / después de naufragar en un apartamento / a confirmar nuestra soledad / entre aparatos eléctricos».
“39 grados” es la crónica de un verano en la ciudad, con el asfalto incendiado, un nido de Lolitas y fugas y un inspirado verso tan vigente ahora, veinte años más tarde: «Tipos que saltan al telediario / cansados de ser reservas». Entre todos los paisajes emocionales de este disco ya se cuela esta mirada, más social, que Quique desarrollará en el futuro. Alejándose de la poesía nos topamos con «Perdone, agente», la historia de una supuesta detención con la que recupera el pulso rockero de su álbum anterior. Y es entonces, pasado el ecuador del repertorio, cuando irrumpe «Bajo la lluvia», una de las baladas más bonitas de su jugosa carrera, que años más tarde versionaría el mismísimo Miguel Ríos, y que tanto ha crecido cada vez que ha sonado en algún escenario. Si a estas alturas quedaba alguna duda, esta canción es el golpe definitivo para entender que Quique González no es un accidente. Porque, escondido en una voz más huidiza y más cerrada que la que muestra en los últimos discos, emerge un escritor de una mirada bellísima, construyendo metáforas estremecedoras que transmiten soledad, emoción, tristeza, vacío o euforia. Y aunque apenas se apoya en guitarras, pianos, algunos loops y un cello, musicalmente nos lleva mucho más lejos.
La décima es “Ayer quemé mi casa”, a caballo entre la fantasía y la realidad, entre una confesión y una huida a lo Tarantino, mientras vemos un coche alejarse y una vivienda arder en llamas. La tensión de la letra contrasta con la aparente calma de un prófugo que sigue nadando entre la balada y el medio tiempo, entendiendo que no hay nada más rock que un verso incendiario o capaz de incendiar al que lo escucha. Y en la siguiente, la preciosa e intimista «De haberlo sabido», hay un verso absolutamente demoledor: «Peor que el olvido / fue volverte a ver». Pero, para no estancarse en la nostalgia, Quique vuelve a arrancar el motor en “Jukebox”, esa crónica del amor sin compromiso y la vida urgente, que bien podía ser la hermana del “Cuando éramos reyes” de Personal, al menos en el espíritu. En la número trece, “En el disparadero”, reinan la guitarra y la mandolina, y asoma esa armónica que a Quique le gustaba tocar cuando se presentaba solo —o con Raya— en aquellos eternos conciertos acústicos que daba, casi cada mes, en nuestro extrañado y querido Galileo Galilei.
El Quique González que escribió «Aunque tú no lo sepas» para Enrique Urquijo, en quien se miró con el cariño de un maestro y un amigo, tuvo el coraje de despedirse de él en «Tarde de perros», en alusión a aquel último noviembre de los años noventa en el que Urquijo nos dejó para siempre. Un adiós que refrecta el dolor en un paisaje sombrío y triste, con una coda más dylanesca y bluesera. El disco se cierra con “Permiso para aterrizar”, con una tímida guitarra eléctrica que subraya esa petición de ayuda, de quien necesita recuperar el cable a tierra, un lugar al que aferrarse. Es una de esas canciones pequeñitas que aparecerán también en discos posteriores de Quique, como “Reloj de plata” o “La cajita de música”. Y justo ahí, tras unos segundos en silencio que parecen anunciar el fin, surge una segunda versión de “La ciudad del viento”. Son como un par de bonus tracks tras la luminosa «Todo lo demás», la banda sonora perfecta para emprender el próximo viaje y encarar, con la emoción de lo incierto, las próximas curvas. La futura pelea a la contra, la autoedición, las idas y venidas con sus canciones, los ajustes de cuentas y la vida haciendo de las suyas.
Pero ya entonces, en un Quique González aún veinteañero que tituló su segundo disco con el nombre de la calle en que vivía, hay un aluvión de experiencias y emociones hechas canción. Porque en Salitre 48 hay ruptura, dolor, vértigo, melancolía, búsqueda… y una intención de seguir adelante, aun cuando todo estalle a nuestro alrededor. Aunque no sepamos a dónde ir. Hay un músico buscándose a sí mismo y escribiendo con el corazón, y unas canciones que han sido, para muchos, una brújula y un refugio en el que nos seguimos encontrando a salvo. En casa.
–
Anterior Fondo de catálogo: Once canciones entre paréntesis (1971), de Patxi Andión.