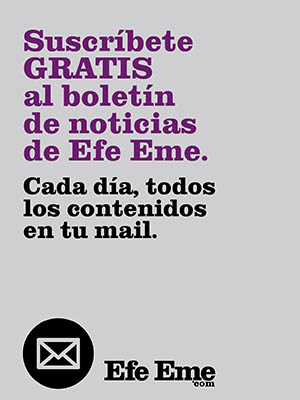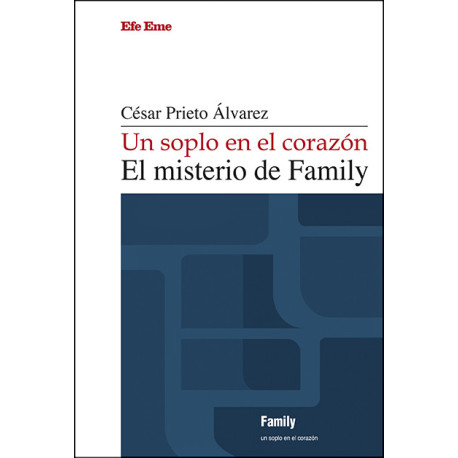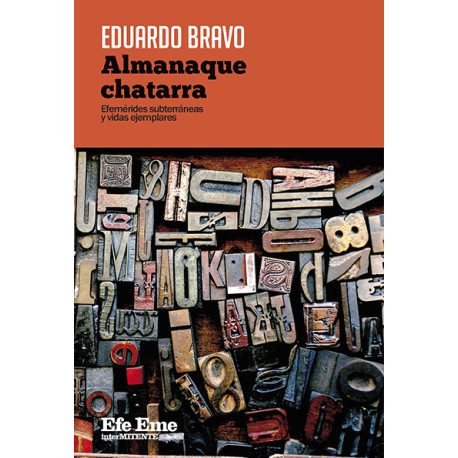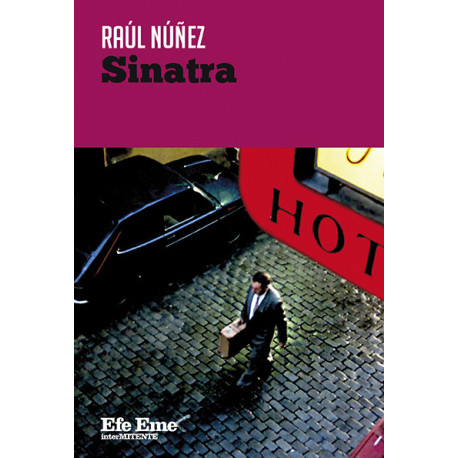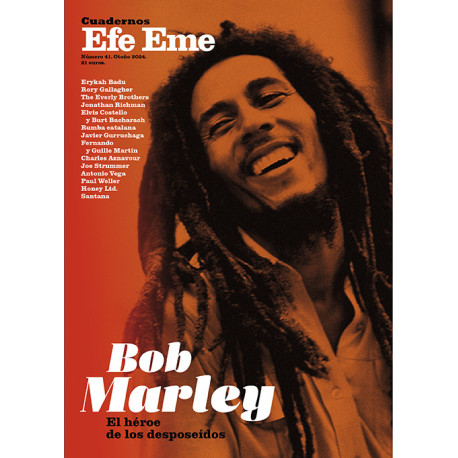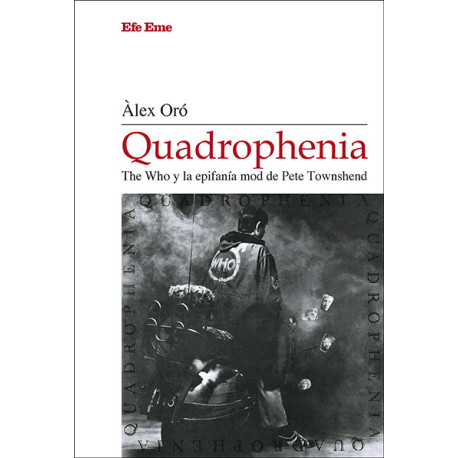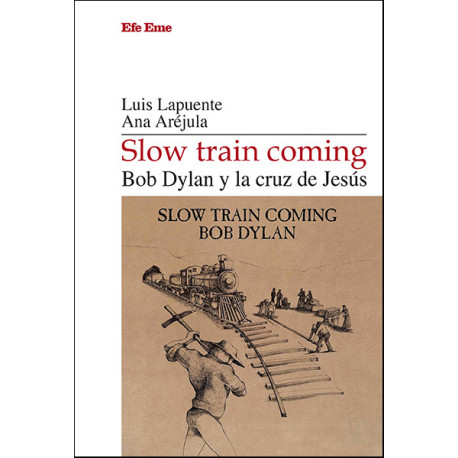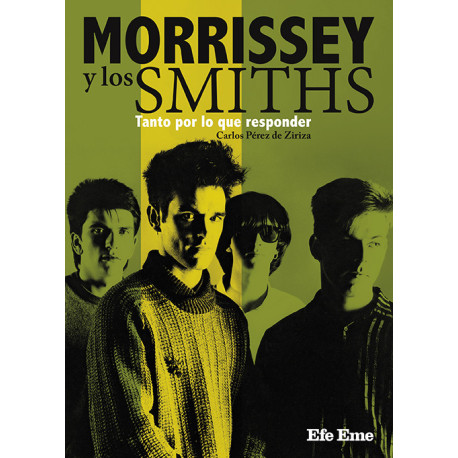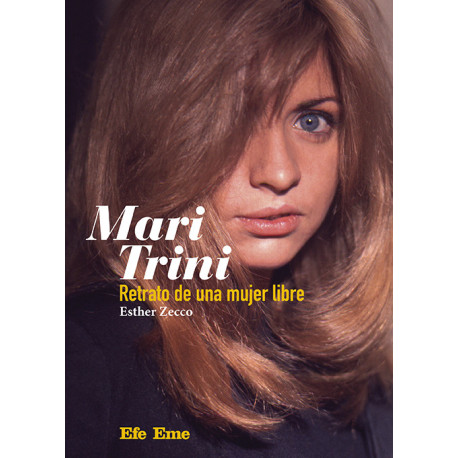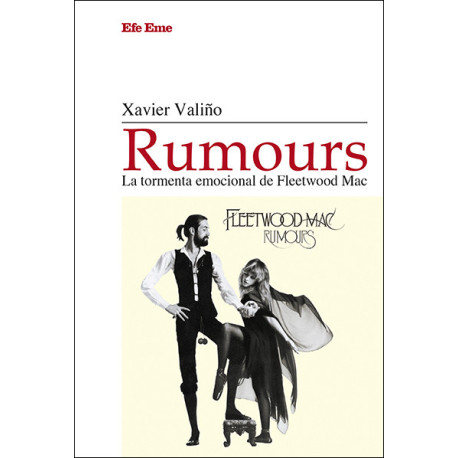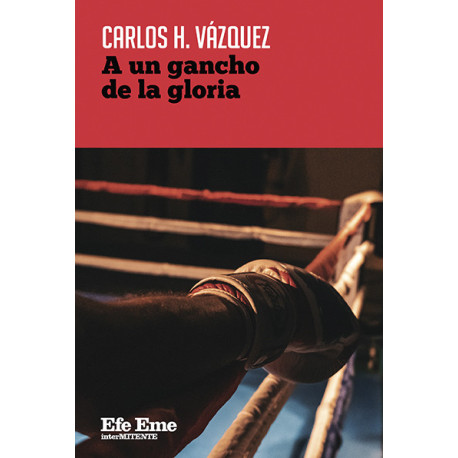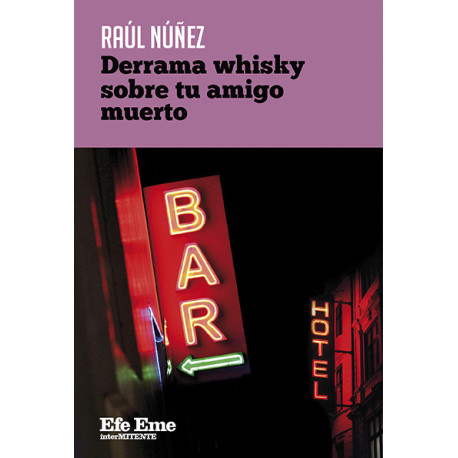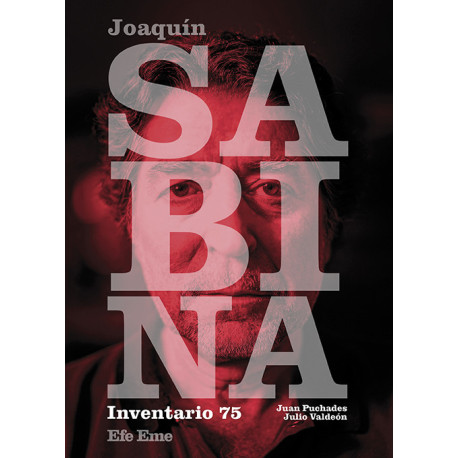LA ESPUMA DE LOS DÍAS

«Lees a Julio César Iglesias, escuchas a Hans Abrahamsen, recuerdas a Shakespeare y a Juan Ramón, a Bradbury y a Dylan y a Peter Hammill, y te olvidas a sangre fría del cinismo de Truman Capote, te limpias de un plumazo el odio de Trump, Musk y sus secuaces»
No sabemos si Trump, Musk y sus secuaces impondrán sus malditos aranceles a los libros, aunque lo más probable es que ni siquiera reparen en su existencia o en su valor subversivo. Mal hecho, deberían tenerlos en cuenta, destruirlos, quemarlos, igual que hicieron los nazis el 21 de mayo de 1933 en la plaza de la Ópera de Berlín, como colofón de la tristemente famosa «Aktion wider den undeutschen Geist».
Una columna de LUIS LAPUENTE.
“Eve of destruction” (en español, “Víspera de la destrucción”) fue una de las primeras canciones social y políticamente comprometidas del folk norteamericano de los años sesenta. Pronto se convirtió en uno de los himnos de resistencia frente a la guerra de Vietnam, merced a párrafos como éste: «Eres lo suficientemente mayor para matar, pero no para votar», una amarga denuncia sobre el doble rasero imperante entonces en Estados Unidos, que reclutaba a soldados cada vez más jóvenes para la guerra mientras mantenía en muchos estados la mayoría de edad en los 21 años.
“Eve of destruction” llegó al número 1 de las listas de éxito en la voz de Barry McGuire y, claro, fue vetada en numerosas emisoras de radio estadounidenses. Hoy, cuando parece que vivimos en vísperas de la destrucción, volvería a serlo, en ese país y en este mundo que están materializando las peores pesadillas, los escenarios más despiadados, las distopías más amargas y crueles que habían intuido escritores como George Orwell (1984), Aldous Huxley (Un mundo feliz), Cormac McCarthy (La carretera), Margaret Atwood (El cuento de la criada), Stephen King (Apocalipsis), Rob Hart (La corporación), Ray Bradbury (Farenheit 451), o incluso el gran Raúl Núñez en su novela póstuma Fuera de combate, recién rescatada del olvido en la colección Intermitente de Efe Eme.
En realidad, ya no hace falta quemar los libros para imponer el pensamiento único, como contaba Bradbury en esa pesadilla titulada Farenheit 451. Ellos, Trump, Musk y sus secuaces, lo saben, claro que lo saben: basta pasar un rato en el metro o el autobús de cualquier ciudad del mundo, para comprobar que nadie lee libros en ese terrorífico paisaje de seres humanos robotizados, abducidos por la pantalla del teléfono móvil, donde les explican en vídeos adictivos la repugnante realidad que han inventado, donde les anestesian con canciones insulsas que nadie aguanta más de treinta segundos, donde les sumergen en el magma purulento de unas redes sociales teledirigidas por influencers y energúmenos, nuevo fierabrás destripado al servicio de los sucesivos Moloc del siglo XXI.
Por eso, a medida que el mundo virtual se vuelve más asfixiante, tener libros, leerlos, se percibe más y más como un acto de rebelión, quizá el más subversivo, como dijo el escritor negro estadounidense Percival Everett, autor, entre otros, del clásico contemporáneo James (De Conatus, 2024). Cuando atesoramos en nuestras manos un libro impreso, nadie puede rastrearlo, alterarlo ni hackearlo. Nadie puede manipularnos, nadie puede cancelarnos.
Los libros que más nos gustan son aquellos que podemos relacionar con la música, los que además de poder tocarlos, leerlos y olerlos, te dejan escucharlos si aciertas a destapar sus melodías. En el capítulo 19 del Levítico, uno de los sesenta y seis libros de la Biblia, Moisés transmite al pueblo elegido las palabras que recibe de Dios: «Cuando el extranjero habite con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis. Como a uno de vosotros trataréis al extranjero que habite entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo, el Señor, vuestro Dios». Hoy, más que nunca conviene rememorar estos versículos con una hermosa canción incluida en el segundo elepé de los británicos Van der Graaf Generator, The least we can do is wave to each other (Charisma, 1970), donde la voz de Peter Hammill, la flauta de David Jackson y el órgano de Hugh Banton embellecen el mensaje conmovedor de “Refugees”: «Somos refugiados, alejándonos de la vida / que conocíamos y amábamos. / No tenemos nada que hacer o que decir, / ningún lugar donde quedarnos. / Ahora estamos solos. / Somos refugiados, llevando todas nuestras pertenencias / en bolsas marrones, atadas con cuerda».
En su cuento “La verdad sobre el caso del señor Valdemar” (1845), traducido por Julio Cortázar, Edgar Allan Poe escribe acerca del hipnotismo: «Durante los últimos años, el estudio del hipnotismo había atraído repetidamente mi atención. Hace unos nueve meses, se me ocurrió súbitamente que en la serie de experimentos efectuados hasta ahora existía una omisión tan curiosa como inexplicable: jamás se había hipnotizado a nadie in articulo mortis». Bob Welch, por cierto, escribió una hermosa canción sobre la naturaleza del hipnotismo (“Hypnotized”) en el álbum de Fleetwood Mac Mystery to me (Reprise, 1973): «Me tienen hipnotizado. / Dicen que hay un lugar en México / donde un hombre puede volar sobre montañas y colinas / y no necesita un avión ni ningún tipo de motor».
Poe no sabía, o quizá sí, que las fuerzas del mal siempre buscan hipnotizarnos in articulo mortis, pero aún estamos a tiempo de escapar y refugiarnos en libros y canciones donde palpitan vidas de carne y hueso. Buceando en la sabiduría del libro de Job y en los Salmos 39 y 90, y emulando a su amado Joseph Conrad, Bob Dylan escribe al respecto en la extraordinaria “Mississippi”, una de las pequeñas obras maestras del álbum Love and theft (Sony, 2001): «Cada paso que damos, cruzamos la raya. / Tus días están contados, y también los míos. / El tiempo se acumula, luchamos y sufrimos, / estamos acorralados, no hay vía de escape. / Mi barco está hecho trizas y se hunde por momentos, / me estoy ahogando en veneno, no tengo futuro ni pasado, / pero mi corazón no está cansado, es libre y es liviano. / Solo siento afecto por todos los que navegaron conmigo».
Así lo cuenta Julio Valdeón en su delicioso Autorruta del sur (Efe Eme, 2025), un libro de viajes donde resuenan voces de héroes, nigromantes y buscavidas, Chips Moman y Joe Simon, Truman Capote y Johnny Cash, las Sweet Inspirations y Mississippi Fred McDowell, Mark Twain y Jerry Lee Lewis, Dan Penn y Spooner Oldham, Ignatius J. Reilly y Ernest Tubb, T-Model Ford y el general Grant. Personajes reales e inventados, muertos y vivos, que se aman y se divierten y se decepcionan, que pululan entre lápidas demacradas por la humedad y viejas tiendas de discos comunicadas con el vestíbulo de una iglesia evangélica, almas en pena que buscan descanso entre el camino de Natchez y ese Sendero de las Lágrimas que rememora el largo peregrinaje de «las llamadas cinco tribus civilizadas (Cherokee, Muscogee, Seminole, Chickasaw y Choctaw)»: «Ya en la carretera, nos sorprendió descubrir que en el Delta todavía crepitaba un blues rancio, violento, visceral, repleto de imprecaciones, gratuidad satánica, imágenes alucinadas, voces con óleo de sangre, sonidos con la inocencia de un colmillo picado, chungo y revuelto, música poderosa, a ratos feliz, a veces febril, que embiste como un toro sin encaste, y a la que los lugareños contemplan con una absoluta falta de pretensiones».
Y así le intenta consolar Juan Ramón Jiménez a Platero en aquel su libro más luminoso: «Vive tranquilo, Platero. Yo te enterraré al pie del pino grande y redondo del huerto de la Piña, que a ti tanto te gusta. Estarás al lado de la vida alegre y serena. Los niños jugarán y coserán las niñas en sus sillitas bajas a tu lado. Sabrás los versos que la soledad me traiga. Oirás cantar a las muchachas cuando lavan en el naranjal y el ruido de la noria será gozo y frescura de tu paz eterna. Todo el año, los jilgueros, los chamarices y los verdones te pondrán, en la salud perenne de la copa, un breve techo de música entre tu sueño tranquilo y el infinito cielo de azul constante de Moguer».
Experto en hipnosis y elipsis, como Juan Ramón, Julio César Iglesias, uno de los nombres esenciales de la historia de la radio española y de todas las radios, acaba de publicar un libro singular titulado El buscador de balas perdidas (Editorial La Felguera, 2025), donde compila artículos suyos centrados en la llamada crónica negra, un libro por el que desfilan boxeadores como Muhammad Ali, Joe Louis, Urtain o Dum Dum Pacheco, historias de crímenes como el de los Galindos o el de los marqueses de Urquijo, sectas, quinquis, parricidas, verdugos, atracadores, pandilleros, brujas, proxenetas, ratas de cloaca, cárceles, reformatorios, drogas y envenenamientos…
Un libro apasionante donde se dan la mano, entre otros, Hunter S. Thompson, Chester Himes, Gay Talese, Frank Sinatra, John Steinbeck y Manuel Chaves Nogales, un formidable antídoto para desmontar distopías, embadurnarse de misericordia por los desheredados de la historia, pasmarse ante la curiosidad sobrenatural de Julio César y ante su aparente facilidad para desentrañar las miserias y contradicciones del corazón humano, también los pequeños milagros de cada día, como cuando se refiere, en el artículo Toxicómanos de nacimiento (escrito originalmente en 1982), a los recién nacidos de madres heroinómanas: «Los niños drogadictos tiene un mal despertar. La claridad que veían al final del túnel era en realidad el principio de la primera pesadilla; allí había una rara ansiedad, un instinto comparable al hambre, aunque quizá mucho más fuerte. Todos ellos empiezan el día descubriendo una luz engañosa, un falso momento liberador en el que es preciso decidir que se está vivo (…) Se desconoce si los niños drogadictos tendrán problemas asociados en el futuro. El hecho es que muchos nacen con un ansia profunda de ir deprisa; con un irrefrenable deseo de cabalgar. Ven un caballo blanco en su primer sueño».
Y aquí regresamos a Dylan, cuando citaba a la novia suicida de Hamlet en los versos de “Desolation row” («Ofelia está detrás de la ventana, / siento tanto miedo por ella»). Los libros de Shakespeare también son una fuente inagotable de música y de esperanza, de pasiones y romanticismo, de luz y de sombras. El compositor danés Hans Abrahamsen se inspiró en la novela corta homónima del británico Paul Griffiths (en la que solo se utilizan las cuatrocientas ochenta y una palabras que Shakespeare puso en boca de la hija de Polonio y hermana de Laertes) para componer su obra maestra Let me tell you (Winter & Winter, 2016). Letra y música espectrales que finalmente redimen a Ofelia de su trágico destino: «Recuerdo que había una época / en que no teníamos música, / una época en la que no había tiempo para la música. / ¿Y qué es la música, sino tiempo?».
Amor y robo. Humor y compasión. Lees a Julio César Iglesias y a Julio Valdeón, escuchas a Hans Abrahamsen y a Bob Dylan, recuerdas a Shakespeare y a Juan Ramón, a Bradbury y a Dylan y a Peter Hammill, y te olvidas a sangre fría del cinismo de Truman Capote, te limpias de un plumazo el odio de Trump, Musk y sus secuaces. Te sientes, en fin, guardián entre el centeno, y te parece imaginar la vida en una especie de Harlem siempre nocturno, con música de cine negro al trasluz. Como un buscador de balas perdidas.
–