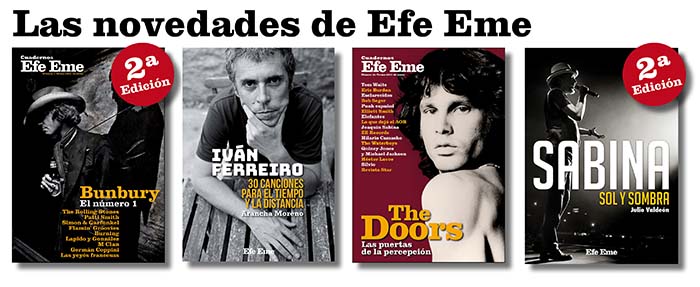“Guitarras nebulosas y los pedales con los potenciómetros a tope. Una canción de Ride se multiplica por cien hasta aplacarte el cerebro”
Casi treinta años después de irrumpir en Reino Unido, los principales padres del shoegaze resucitan con nuevo material. Eduardo Tébar reflexiona sobre los últimos discos de grupos como Ride, My Bloody Valentine, Slowdive o The Jesus and Mary Chain.
Texto: EDUARDO TÉBAR.
Tímidos, cabizbajos y ruidistas. Ahora que la tendencia cultural trata de demonizar el narcisismo, denunciar los mecanismos de la distinción hipster –con la tesis del sentido social del gusto de Bourdieu en el bolsillo– y, en definitiva, ametrallar con bala gruesa todo aquel rock que miraba hacia dentro con aislante decibélico, van y resucitan en Reino Unido los padres del asunto. Admitimos el titular tramposo: resulta impreciso hablar aquí solo de shoegaze, una etiqueta derivada con el tiempo en decenas de ellas. Pero algo está ocurriendo. Aquellos retraídos que perdían la mirada en sus zapatos para no enfrentarse al público, esos artistas que no iban de artistas, los efebos de sellos como Creation o Sarah, sacan tajada hoy de los lamentos susurrados y distorsionados de ayer. Más o menos recientes son las reapariciones de los guadianescos y deliciosos The Vaselines; The Pastels, que rompieron 16 años de silencio con el maravilloso “Slow summits” (Domino Records) en 2013; o The Chills, primos hermanos de Nueva Zelanda que publicaron material nuevo en 2015 tras 19 años (“Silver bullets”, Fire Records). Capítulo aparte se merecen las golosas reediciones de los tres primeros discos de Television Personalities que hace unos días puso en circulación Fire Records. Salvando la distancia generacional y estilística de estos nombres, todos entrarían en el cajón de sastre rotulado con la frase “Pioneros del pop alternativo”. Y ahora sí, comentemos la reválida del shoegaze, ese puente entre el indie y la mítica casete editada por “New Musical Express” en 1986.
Ride: la referencia sónica
Llegaron como la enésima esperanza sónica en 1990 y el tiempo les ha consagrado como referencia inevitable en la santísima trinidad del shoegaze: Ride, My Bloody Valentine y Slowdive. Bien, pues la banda de Mark Gardener y Andy Bell acaba de publicar su primer álbum en –cojan aire– 21 años. “Weather diaries” (Wichita) no defrauda, pese a estandarizar sus recursos. Y no nos engañemos: hoy se elevaría a los altares a cualquier recién llegado capaz de abrir un trabajo con la fuerza atmosférica y la evocación melódica de ‘Lannoy point’ y ‘Cali’, o la pólvora para el directo de ‘Charm assault’. En los noventa, si te gustaban Ride, también te flipaban The Boo Radleys, Teenage Fanclub o The Field Mice, que facturaban obras ruidosas, oscuras, brillantes, intensas y nerviosas, como antes lo hicieron Spacemen 3.
A estos Ride, talludos y reivindicados después de un éxito comercial relativo, los produce DJ Erol Alkan, que invade con más sintetizadores de los esperado. En piezas como ‘Weather diaries’ persiste la evolución climática y la radicalidad sonora. Andy Bell, bajista, ha sido miembro de Beady Eye y Oasis. Por su parte, Gardener ha colaborado con los espléndidos Brian Jonestown Massacre y Rinôçérôse. Bell piensa que la clave de la trascendencia de Ride está en que rompieron las reglas del shoegaze. A un sector de la crítica española le irritaba su indolencia y ese consumado aspecto de caballo ganador y titulares como “Somos la mejor banda de rock and roll del mundo”.
Sus dos primeros discos, “Nowhere” (Creation Records, 1990) y “Going blank again” (Creation Records, 1992) fundían melodías clarividentes y texturas caleidoscópicas. Catapultaron exponentes como ‘Leave them all behind’. Surgidos en Oxford –o sea: la parte rica del país– les acogió el sello independiente Creation, que los aupó como boyante promesa hasta que las rivalidades entre Gardener y Bell, así como el auge del brit-pop, finiquitó la historia. Con su blanca palidez, como The Jesus and Mary Chain, Ride habían hecho los deberes y llegaron al mundo borrachos de Brian Wilson y Phil Spector. Mark Garderner se erigió en una versión hierática de Mick Jagger. Y la fórmula: dos o tres acordes de esqueleto, angelicales armonías vocales que se persiguen, y una base de bajo y batería poderosa, deudora de Joy Division, Chameleons y Sonic Youth. Guitarras nebulosas y los pedales con los potenciómetros a tope. Una canción de Ride se multiplica por cien hasta aplacarte el cerebro.
Slowdive: burbuja mística
Era impensable la vuelta de Slowdive, que regresan tras veintidós años de carpetazo. ¿Un souvenir en la vitrina del indie museificado? Neil Halstead se ha paseado esta década en formato acústico, mucho más cerca de Nick Drake que de Cocteau Twins. También sucedió en 2014: el escenario y la mitología del pop ayudaron a materializar el renacimiento de los ingleses. Tampoco lo buscaron, pero las nuevas generaciones han alzado a Halstead y Rachel Goswell como patrones del subgénero. Su último trabajo, el homónimo “Slowdive” (Dead Oceans), explica por qué Los Evangelistas encontraron en ellos la burbuja mística necesaria para acoplar el flamenco místico de Morente. ‘Sugar for the pill’ es una de las canciones del año. Ensoñaciones, lugares imaginarios. Y con el punto suficiente de estandarización pop para agradar a un público mayoritario.
My Bloody Valentine: distorsión sofisticada
En 2013 irrumpieron con “m b v”, secuela oportuna de “Loveless”, considerada por unanimidad la obra capital del shoegaze. Del mismo modo, se trata de un disco masticado durante dos décadas y pico por Kevin Shields. Hoy más que nunca, en la era del streaming y del bitrate a 128, My Bloody Valentine devienen revolucionaria alta fidelidad. Su sonido te araña la cara. Pon ‘Only tomorrow’ y enfángate en la viscosidad asonante marca de la casa. El error meditado por un enfermo de la perfección. Brian Eno llegó a decir que si “Loveless” hubiera sido registrado por un creador del selecto IRCAM (Institute de Recherche et Coordination Acoustique/Musique), se habría llevado todos los premios posibles de composición contemporánea en 1991. Guitarras etéreas, prístinas, grabadas y regrabadas en turnos incontables. La distorsión en su máximo grado de sofisticación. La sinfonía derretida en lava eléctrica. La voz fantasmal. Ningún alumno –y los hay aventajados– han superado vetas planchadas en la memoria colectiva como ‘Soon’. “Loveless” es una piedra angular del noise pop, la senda aprendida del “Psychocandy” (Reprise Records, 1985) de The Jesus and Mary Chain. Solo que el arte de Shields luce menos rudo, más acuoso.
The Jesus and Mary Chain: la amputación del rock
Otro de los lanzamientos fuertes de 2017: “Damage and joy”. Los hermanos Jim y William Reid aseguran en el arranque, la efectiva ‘Amputation’, que son una amputación del rock and roll. Frase que reverbera viciosa en ellos, sabios aplicadores de recursos y trucos de los capítulos más excitantes de la música popular. Su reciente álbum no aporta gran cosa, más allá del goce y excusa para una parroquia ganada de antemano, que busca revivir su inmenso pasado en una gira lucrativa que en octubre sigue su curso por Europa. Grabado en Albuñuelas (Granada), con la implicación total de Martin Glover, alias, ‘Youth’ (fundador de Killing Joke, y productor de The Verve y Los Evangelistas), “Damage and joy” es un perezoso aunque resuelto apaño. Muy disfrutable, pero a años luz de “Darklands” (Warner, 1987) o “Automatic” (Blanco y Negro Records, 1989), dejando a un lado ese prodigio sobrenatural titulado “Psychocandy” (Reprise Records, 1985). Los hermanos asumieron su papel de outsiders y sobrellevaron con más desidia que orgullo su rotunda influencia en el rock de los últimos treinta años. Ahora, eso sí, calibran el rédito de su legado. En su debut, vampirizaron el surf-punk de los Ramones, la agresividad de los Stooges y a unas hipotéticas Ronettes acompañadas por la Velvet Underground. Jamás un festival de chirridos ha brotado de forma tan celestial. Como la miel, advertían ellos muy chulos, con su vena autodestructiva disimuladamente exhibicionista.